―Si una estrella se cae y no choca con la Tierra ni con otra estrella, ¿no llega nunca al fondo? ¿Es que ese aire que las rodea no se acaba nunca?
―No me hagas esas preguntas; me mareo […] También a mí me dan miedo las estrellas y todas esas cosas que no se abarcan o no se acaban nunca. Pero no se lo digas a nadie.
Miguel Delibes. El Camino.
Si el azul ultramar de las profundidades acuosas, el carmín de la sangre espesa y el negro del espacio más distante, tuvieran en su boca nuestra lengua, hablarían idiomas inverosímiles, murmullos apenas para no enceguecer, explosiones de materia y saliva que derretirían, como lava fulgurante, cualquiera de nuestros tímpanos. Por eso nosotros poseemos la voz, porque somos pequeños y sabemos lenguajes que decantan la grandeza. Sabemos el ritmo de la espuma hacia la luna, conocemos la hondura de la tierra y nuestra invisibilidad en las galaxias. Sabemos que los colores de nuestra piel son provocados por la física de la luz. Nos parece obvio que nada nos queda más que adueñarnos del planeta, cuidarlo como si se tratara de la madriguera de una marmota.
Podemos medir ¿De qué tamaño es un diente si la Tierra con siete mil millones de personas es tan sólo un punto azul pálido en el espacio? ¿A qué llamamos distancia, soledad, a qué le decimos oscuro? Nosotros podemos decirlo todo, sabemos amar con discurso, somos los apalabrados del alma, dueños de la voz del mar y de los cielos, somos el labio del rayo, la inundación, la vía láctea. Somos el prestanombres del gran tiempo, los que pueden mirar al otro lado del reflejo, los capaces de heroizar a un insecto y sus partes. Nosotros somos los que dicen. Estamos hechos como las estrellas y podemos nombrarlas para que existan.
De otro modo, solo el silencio y la nada nos quedan.



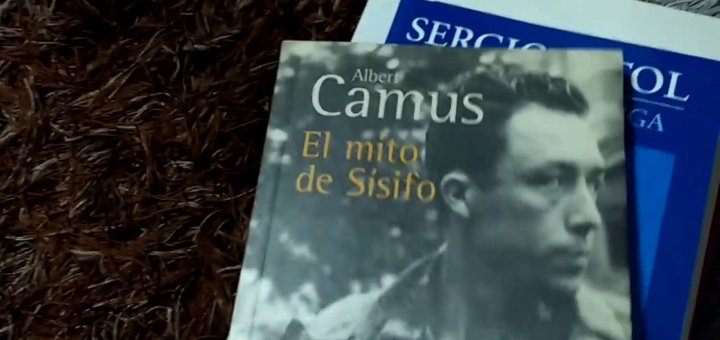
Y a la partida que principia el punto final de tu palabra, despierta, amartelado y en regocijo, mí novicio corazón.